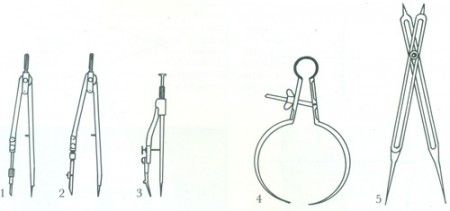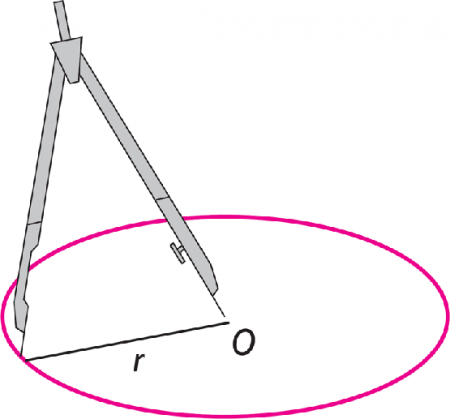Apuntes de viaje.
Los apuntes de viaje son un género particular de dibujos que nos interesan, además de por su historia, porque constituyen una ocasión y un pretexto para dibujar: son anotaciones rápidas que el aficionado al dibujo dedica a los recuerdos de viajes, plasmando brevemente, casi “al vuelo”, lugares, momentos o emociones.
Evocación de un recuerdo.
Parecen reunir todas las características y propiedades de un dibujo, así como esa agilidad y rapidez que demuestran la sensibilidad del dibujante. Hemos visto ya cómo esbozaron apuntes de viaje artistas, pintores y arquitectos de todos los tiempos hasta nuestros días, incluso después de la aparición de la cámara fotográfica y del tomavistas; un esbozo, precisamente por ser producto de observaciones y por estar formado por unos cuantos rasgos esenciales, deja lugar, más que cualquier otra imagen, a la evocación y a la fantasía.
Delacroix en Marruecos.
Durante su viaje por Marruecos, Delacroix llevó un auténtico “diario” en el que anotaba las fechas y lugares, describía los paisajes, los caminos, las excursiones, e incluso hacía indicaciones sobre la calidad de la luz y las variaciones de la humedad de la atmósfera, consiguiendo comunicar la sensación de movimiento y de aventura vivida a lo largo de los diversos itinerarios hechos a caballo.
Este viaje supuso para él el descubrimiento del color: el verde de una vega, de una palmera; el azul de las montañas lejanas o del cielo; el naranja de una escollera; el rojo de una silla de montar o de un turbante; el amarillo de un muro o de una duna.
Aplicaba el color en sus dibujos en pequeños toques, para identificar un adorno o una prenda de vestir, o en largas pinceladas, para reproducir los paisajes.
El esbozo, punto de partida de una obra.
Algunas figuras dibujadas solamente a lápiz se completan con anotaciones sobre los colores, que servían para reavivar el recuerdo del autor cuando, en el estudio, desarrollaba más tarde esos esbozos en acuarelas o pinturas de mayor tamaño. Lo importante en estos apuntes de viaje de Delacroix es sobre todo esa nueva luminosidad que adquiere el color, gracias a la acuarela, y también la relación entre el texto y las ilustraciones: una relación que distribuye las escenas de cada página en planos verticales, de forma que el ritmo alternativo del texto y de los dibujos acaba por crear una imagen global extraordinariamente homogénea.
El texto (reducido a dos o tres líneas por página) sigue las imágenes y al mismo tiempo las enlaza unas con otras, haciendo del Diario de Delacroix un prototipo de álbum de viaje.